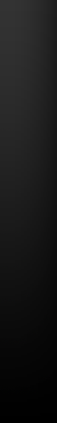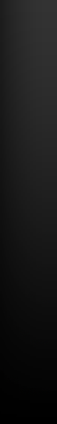| DESOBEDIENCIA CIVIL
Emilio Alvarado Pérez
Universidad Complutense de Madrid
I. DEFINICION DE DESOBEDIENCIA CIVIL.
A pesar de la pluralidad de análisis existentes sobre la desobediencia civil y de las diferentes valoraciones que ésta suscita, es posible dar la siguiente definición mínima de este fenómeno político: entendemos por desobediencia civil un tipo especial de negación de ciertos contenidos de la legalidad, que alcanza su máxima expresión en sociedades democráticas, por parte de ciudadanos o de grupos de ciudadanos, siendo tal legalidad, en principio, merecedora de la más estricta obediencia.
Esta definición exige una serie de aclaraciones. En primer lugar, hemos afirmado que la desobediencia civil es un tipo especial de negación de ciertos contenidos de la legalidad por parte de algún ciudadano o de grupos de ciudadanos. Con ello queremos decir que si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil (R. Dworkin, 1977: 324-327). Así, la desobediencia civil se caracteriza por cumplir las siguientes condiciones:
1) En general, es ejercida por personas conscientes y comprometidas con la sociedad -es lo que Hannah Arendt denomina minorías cualitativamente importantes-, lo cual les lleva a ser tan activas como críticas respecto a ciertas decisiones políticas que se han transformado en ley. La actividad desplegada por aquellos que ejercen la desobediencia civil es tan intensa y de tal naturaleza que desborda los cauces tradicionales de formación y ejecución de la voluntad política. Los ciudadanos que practican la desobediencia civil son capaces de imaginar un orden social mejor y en su construcción la desobediencia civil se convierte en un procedimiento útil y necesario.
2) Se entiende que el comportamiento de estos ciudadanos no está movido por el egoísmo sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad. Esta condición no niega que en ocasiones puedan coincidir intereses personales o corporativos con intereses de carácter general. Simplemente, pone de manifiesto que sería imposible consolidar un movimiento de desobediencia civil que únicamente se limitase a defender conveniencias particulares.
3) Consecuentemente, los ciudadanos que la practican se sienten orgullosos. Para ellos, la desobediencia civil es un deber cívico más, es una exigencia que procede de ciertas convicciones a las que es posible atribuir un valor objetivo y constructivo.
4) Por ello, es fácil adivinar que el ejercicio de la desobediencia civil ha de ser público, a lo cual contribuye también la pretensión de quienes la practican de convencer al resto de los ciudadanos de la justicia de sus demandas.
5) Su ejercicio no vulnerará aquellos derechos que pertenecen al mismo bloque legal o sobre los que se sostiene aquello que se demanda. En cambio, su práctica podrá negar derechos de genealogía no democrática o que pretendan perpetuar privilegios injustificables. Entre las muchas consecuencias que se deducen de esta propiedad se encuentra la de que la desobediencia civil se ejercerá siempre de manera pacífica. Por ello, la desobediencia civil se encuentra en las antípodas de las prácticas ligadas a aquellas filosofías irracionales que ven en la violencia la manifestación más pura de lo vital.
6) Con ella no se pretende transformar enteramente el orden político ni socavar sus cimientos, sino promover la modificación de aquellos aspectos de la legislación que entorpecen el desarrollo de grupos sociales marginados o lesionados o, en su caso, de toda la sociedad.
Esta media docena de características nos permite distinguir la desobediencia civil de otras formas conflictivas de relación con la legalidad. Así, la desobediencia civil no es el medio con el que pretender obtener exclusivamente privilegios individuales o corporativos, ni constituye una manifestación de desobediencia criminal -ciertas prácticas ligadas a reivindicaciones del sindicalismo profesional o un simple acto delictivo no serían bases sobre las que sustentar la desobediencia civil, puesto que violan la primera característica antes señalada-. Tampoco es equiparable a la conspiración -se incumpliría el cuarto rasgo-, ni al terrorismo -incumplimiento de la quinta característica-. Y, finalmente, no es la forma edulcorada de referirnos a la revolución -ello conculcaría la sexta propiedad de la desobediencia civil-.
En segundo lugar, hemos afirmado en nuestra definición que la desobediencia civil alcanza su máxima expresión en situaciones democráticas. Ello no implica negar que puedan darse casos de desobediencia civil en situaciones no democráticas. Es más, los desobedientes civiles clásicos han combatido injusticias y diversas formas de discriminación en situaciones pre-democráticas -Henry David Thoreau, Tolstoi, Ghandi o Martin Luther King-. Simplemente, lo que esta precisión viene a subrayar es que la desobediencia civil se muestra de manera más genuina en una sociedad democrática. Así, la desobediencia civil sería la forma más responsable de incumplir una ley en democracia y su existencia sería una prueba del grado de tolerancia y de salud de una democracia avanzada (J. Habermas, 1984: 49-90) y dinámica. Esta distinción entre formas de negación de la ley según se produzcan o no en un marco democrático nos permite trazar una útil diferenciación conceptual entre la desobediencia civil y otros actos semejantes acontecidos en contextos históricos muy diferentes del actual, tales como el desacato moral a la ley positiva -expresado en el drama ateniense del siglo V, en el Critón o el Deber del Ciudadano, en ciertos pasajes de Herodoto y Tucídides, en algunas obras de los sofistas y en el Panfleto de la Constitución Ateniense-, el derecho de resistencia, pasivo o activo -defendido por Ockham, Marsilio de Padua, Bartolo, Salutati, Althusius, Suárez, Locke, etc...- o la versión secularizada de éste: el derecho a la revolución.
Y en tercer y último lugar, hemos afirmado que los ciudadanos que participan en actos de desobediencia civil deberían observar en principio una estricta obediencia a la ley elaborada mediante procedimientos escrupulosamente democráticos. Esta regla, elemental para la estabilidad democrática, puede ser transgredida lealmente si se dan las seis características antes mencionadas. En el fondo, la desobediencia civil es un acto de lealtad para con una democracia dinámica con pretensiones integradoras que busca romper los mecanismos oligopólicos de fabricación de consensos, y la disputa entre sus partidarios sobre si ha de ser pasiva -incumplimiento de la parte preceptiva de la ley y aceptación de la pena que acarrea tal acto- o activa -incumplimiento de las partes preceptiva y punitiva de la ley- da buena prueba de ello. A continuación, expondremos en qué ocasiones resultaría justificada la transgresión de la ley elaborada con arreglo a procedimientos democráticos.
II. JUSTIFICACION DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN UN MARCO PROCEDIMENTALMENTE DEMOCRATICO.
Resulta relativamente fácil justificar la desobediencia civil en una situación de deterioro democrático. Es evidente que no le debemos obediencia a un orden político en el que el gobierno vulnera los principios sobre los que se sostiene el Estado de Derecho -fundamento inexcusable del Estado democrático-, en el que no funcionan los frenos y contrapesos que limitan la absolutización del poder, en el que la ley es elaborada fraudulentamente convirtiéndose en arma de guerra o en el que los adversarios políticos son despojados de sus derechos y son perseguidos por el poder. Pero: )es posible justificar la desobediencia a la ley cuando ésta ha sido realizada cumpliendo escrupulosamente con los procedimientos democráticos o cuando nada amenaza a la democracia?. O, planteado en otros términos: )hay argumentos convincentes que permiten a una minoría oponerse a algunas de las decisiones democráticas de la mayoría sin que podamos imputarle a dicha minoría un proceder antidemocrático?.
Existen diferentes formas de justificar la desobediencia civil. Algunas de ellas, al depender enteramente de convicciones personales de orden religioso, ético o moral no serán analizadas en el espacio de esta voz. En cambio, reflexionaremos sobre aquellos argumentos aprobatorios que, al no pertenecer completamente a los dominios del fuero interno de cada individuo, tienen un mayor contenido intersubjetivo.
1) La crisis del mandato representativo liberal. Para los teóricos que lo imaginaron, el mandato representativo fue siempre una ficción que resultó compatible con el sufragio censitario. Para la ideología liberal primitiva había una absoluta equivalencia entre la nación y las clases dominantes, de modo que los representantes de estas clases bien podían afirmar que representaban a toda la nación. Aquellos que participaban en el proceso de toma de decisiones detentaban la categoría de ciudadanos políticos. En cambio, el resto de los individuos, el cuarto estado, era políticamente irrelevante y debía mantenerse al margen del proceso de toma de decisiones. En suma, las grandes masas de la sociedad no formaban parte de la nación en sentido político y sus anónimos integrantes eran ciudadanos exclusivamente en un sentido civil. Sólo puede hablarse genuinamente de democracia cuando el liberalismo comienza a ser permeado de manera forzada por algunos principios democráticos. En este proceso de luchas y de transformaciones sociales la ciudadanía política comienza a universalizarse y a ensanchar sus dominios, hasta el punto de transformarse en algo objetivamente superior: en ciudadanía social. Los ideales de la ciudadanía social, algunos de los cuales son recogidos ya por el constitucionalismo de entreguerras, se muestran a veces incompatibles con la creciente burocratización de los principales instrumentos de participación política, esto es, partidos y sindicatos, y con el hecho de que éstos se hayan convertido en auténticos órganos del Estado. En la actualidad, la ficción decimonónica de la representación política ya no es compatible ni con la universalización de la ciudadanía social, ni con el hecho de que las únicas realidades que gozan de auténtica y directa representación política sean las maquinarias sindicales, partidistas y burocráticas del Estado. En suma, no parece muy consecuente seguir manteniendo ni teórica ni prácticamente un principio de representación política decimonónico en una realidad tan diferente de la original y, a la par, tan dinámica (G. Leibholz, 1980: 210-227). Un posible camino para evitar esta permanencia sería el de promover la democratización de la representación. Para ello, debiera suprimirse el monopolio representativo-decisor que ostentan los partidos políticos. Este empeño podría lograrse si se arbitraran nuevas formas de participación ciudadana -nuevos mecanismos de control sobre representantes y administradores, prácticas de democracia directa, mayor protagonismo político de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales, etc...- y si se entendiera que la desobediencia civil podría contribuir a ello e, incluso, si se admitiera a ésta como un mecanismo más de formación de las decisiones políticas, como ya lo son la iniciativa popular o la institución del referéndum. Quizá, de este modo se impediría que las diversas burocracias de los aparatos de Estado se consolidaran definitivamente como élites que definen en régimen de cuasi monopolio los contenidos de la autoridad, de la legitimidad y de la legalidad.
2) La creciente tecnificación de la política, que parece haber restaurado el viejo y totalitario ideal platónico de la legitimación de la autoridad por el conocimiento. Además de por Platón, la tecnocracia fue considerada el modo ideal de gobierno por numerosos representantes de la Ilustración - Le Mercier de la Riviére, Saint-Simon, etc...-. Posteriormente, durante el paso del siglo XIX al XX y relacionado con el auge del pesimismo y del paulatino abandono de la idea de progreso por el pensamiento occidental, el gobierno tecnocrático empezó a dejar de ser un arquetipo. La tecnocracia adquirió rápidamente connotaciones muy negativas y peligrosas, tanto por su arrollador empuje como tendencia histórica como por su negación radical de la democracia. A pesar de algunas importantes excepciones -Max Weber-, los pensadores de tendencia conservadora tendieron a imputarle a la democracia los peligros asociados a la burocratización y a la tecnocracia con lo que, en el fondo, reforzaron las tendencias burocratizadoras que parecían imponerse por doquier. En la actualidad, como si fuesen un residuo de ese pasado ilustrado y optimista, ensalzamos instituciones de carácter tecnocrático a las que se les concede el privilegio de dictar decisiones políticas inapelables de apariencia jurídico-profesional: nos referimos a los tribunales o consejos constitucionales (C. Schmitt, 1982:146). La existencia de jurisdicciones constitucionales pone de relieve dos características de la política contemporánea: a) que la soberanía, entendida como capacidad última de decisión, no reside en el pueblo sino en los tribunales constitucionales, con lo cual queda roto uno de los dogmas de la democracia y, b) que la política está cambiando de carácter al sufrir una creciente contaminación jurídica que encierra numerosos peligros (K. Loewenstein, 1986: 321-326), entre los que destaca la opacidad en la que suelen actuar las jurisdicciones constitucionales. Dado este orden de cosas, sólo hay una alternativa: o se abandona la forma tradicional de justificar el parlamentarismo o se legitima la desobediencia civil. El primer camino es el que nos marca H. Kelsen. Para este autor, el parlamentarismo no puede justificarse apelando al principio de la soberanía popular. En el parlamentarismo el pueblo es ficticiamente soberano puesto que la representación parlamentaria es también imaginaria. Por lo tanto, según su opinión, sólo cabría una justificación técnica del parlamento y, por lo tanto, de la democracia. En el fondo, siendo realistas, todo se reduciría a afirmar que, a pesar de sus carencias, no hay un sistema más democrático de formación de la voluntad política que el parlamentario, lo cual implicaría aceptar de buen grado las limitaciones que éste impone al ejercicio popular de la soberanía. El segundo camino, en cambio, nos permite salvar el principio de la soberanía del pueblo legitimando la desobediencia civil. El ejercicio de la desobediencia civil podría dificultar el progreso de la tecnocracia al quebrar el régimen de monopolio en el que actúan los tribunales constitucionales. De este modo, se produciría una saludable pugna sobre quién ha de ejercer el poder soberano que quizá hiciera un poco más verosímil el axioma democrático de la soberanía popular.
3) La existencia de fundamentos metajurídicos sobre los que se sustenta toda Constitución. Las constituciones de raíces liberal y democrática son la máxima expresión jurídica de un determinado modo de entender al hombre y su relación con la sociedad -Trendelenburg, Jellinek y Heller-. Es muy probable que dos de las nociones más importantes sobre las que reposa el orden democrático-liberal sean el carácter sagrado de la dignidad del hombre y la idea de que la condición de humanidad es un proceso abierto que exige el continuo desarrollo de las potencialidades humanas. A su vez, estas ideas legitimadoras estarían ligadas indisolublemente a una actitud: la de desconfiar sistemáticamente del poder aunque éste sea democrático. Por ello, no es extraño encontrar constitucionalizada la desobediencia a la ley en el ordenamiento constitucional liberal y democrático: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el art. 35 de la Constitución francesa de 1793; el artículo 21 de la Constitución francesa de 1946; las constituciones de algunos Länder alemanes como Berlín, Bremen y Hesse y, finalmente, el artículo 20.4 de la Ley Fundamental de Bonn. De todo esto se deduce que los contenidos cada vez más amplios de la dignidad humana han de estar más allá del arbitrio del legislador democrático -tesis de Jellinek sobre la autolimitación del Estado-. Por lo tanto, puede ser desobedecido todo acto legislativo que limite o viole lo que entendemos por dignidad y desarrollo humanos puesto que atentaría contra los principios legitimadores del orden social al que pertenecemos. Esta sería la razón por la cual autores genuinamente liberales y demócratas como J. Rawls, R. Dworkin o H. Arendt, aprueban de un modo u otro la desobediencia civil.
4) La justificación por el contenido de lo legislado. Aceptando que fuese posible sostener una perspectiva puramente procedimental de la democracia -pretensión que no es más que un desiderátum puesto que en las definiciones procedimentales siempre está presente el problema del deber ser-, la desobediencia civil estaría legitimada cuando las mayorías de hoy tomaran decisiones lesivas e irreversibles para las mayorías del mañana o para las generaciones venideras -Norman Cousins, 1966: 83-84-. Por ello, la defensa del medio ambiente, la promoción de nuevas reglas económicas internacionales o el pacifismo son terrenos tan propicios para el ejercicio de la desobediencia civil.
5) La justificación a fortiori o por los resultados. Desde una perspectiva histórica, los que han practicado la desobediencia civil han perseguido ideales que, extraños a su tiempo, han sido aceptados posteriormente como civilizados y de los cuales, afortunadamente, sólo unos pocos quisieran hoy prescindir. Esto quiere decir que la ilegalidad ha sido en numerosos casos la fuente de una legalidad que estimamos de manera especial. Algunas de estas luchas se han entablado contra la esclavitud en los EEUU de Norteamérica; por la defensa de los derechos civiles y del sufragio universal; contra la guerra del Vietnam, el uso de la energía nuclear, los ensayos nucleares, el despliegue de euromisiles en la RFA o la especulación inmobiliaria; por el reconocimiento de la objeción de conciencia, de la insumisión o por un reparto más equilibrado de la renta mundial; por el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las minorías y de los sectores más desvalidos de la población o, simplemente, por el ensayo de otras formas más plenas de convivencia humana. En un plano estrictamente histórico, los que han practicado la desobediencia civil han sido unos adelantados a su tiempo y han puesto en práctica el noble adagio de Thomas Paine que dice "Quienes aspiran a cosechar los beneficios de la libertad deben soportar como hombres las fatigas de defenderla".
6) El robustecimiento de la democracia y la defensa de la Constitución. La desobediencia civil, como instrumento no convencional de participación en la formación de la voluntad política en democracia (J. Habermas, 1984: 49-90), se caracteriza porque actúa a la vez como válvula de seguridad del sistema político y como cauce mediante el cual se manifiestan importantes sectores de la opinión pública (J. Habermas, 1984: 49-90). De este modo, la desobediencia civil contribuye a actualizar de manera ágil los contenidos del régimen político democrático haciéndolo más estable -por ejemplo, mediante el proceso de mutación constitucional apuntado por G. Jellinek- y perfeccionándolo -R. Dworkin-. Por ello, no resulta exagerado sostener que si se estima que la Constitución es un proceso y que la democracia es perfectible, la desobediencia civil pueda ser un buen instrumento de defensa de las constituciones democráticas (J. A. Estévez Araujo, 1994: 139-141). La consolidación de la democracia en occidente exige que exista congruencia entre la creciente diferenciación social ligada a la ampliación de la ciudadanía y los métodos de formación y ejecución de la voluntad política. El mantenimiento artificial de estrechos cauces de participación propios de circunstancias ya pasadas separa a la ciudadanía de la esfera político-institucional, con lo que puede quedar seriamente dañada la legitimidad del orden democrático. La progresiva complejidad de la sociedad civil y la ampliación de las relaciones que ésta mantiene con las instituciones estatales son una propiedad singular de las sociedades occidentales. Resulta fácil transcribir las anteriores ideas con la terminología empleada por aquellos autores que han admitido este hecho y que, a la vez, han pretendido elaborar un pensamiento emancipador, aun cuando éstos no pertenezcan a la tradición liberal-democrática. Este sería el caso de Gramsci. Para este autor, el poder de los que gobiernan depende del grado de hegemonía político-cultural que sean capaces de lograr sobre el resto de la sociedad civil. Los verdaderos conflictos políticos, por lo tanto, acontecen en el terreno de la sociedad civil y, en términos militares, se conducen con arreglo a las tácticas de la guerra de posiciones. De este modo, introducida en el pensamiento gramsciano, el ejercicio de la desobediencia civil así como su fundamentación adquieren el carácter de tácticas merced a las cuales resulta posible competir por la constitución de una nueva hegemonía político-cultural que, a la larga, podría contribuir a la extinción del Estado. El hecho de que en Gramsci la desobediencia civil se constituya en procedimiento al servicio de la revolución, no resta un ápice al valor interpretativo de sus categorías para una mejor comprensión de la desobediencia civil en el marco de una sociedad cada vez más amplia y articulada (N. Bobbio, 1977).
III CONSIDERACIONES FINALES.
La aceptación o no de la desobediencia civil como un procedimiento más de formación de la voluntad política está íntimamente ligada a la concepción que se tenga sobre la democracia, sobre la participación política, sobre el valor de la ley y sobre el cambio político. Aquellos que sostienen una definición supuestamente procedimental o elitista de la democracia, suelen afirmar que los mecanismos mínimos de participación política -en elecciones periódicas y en algún que otro referéndum-, a la vez que deben conformar la legalidad en régimen de monopolio -tanto sustancial como materialmente-, son los más eficaces para preservar la estabilidad del sistema político frente a la excesiva presión de los cambios y de las nuevas demandas sociales. En el fondo de estas consideraciones late una perspectiva neoconservadora y autoritaria de la política que reduce la democracia a estrechos procedimientos, que sustituye al pueblo como soberano supremo por instancias escasamente democráticas que interpretan lo político de manera inapelable, y que afirma que las nuevas formas de participación ciudadana en los asuntos públicos no son más que amenazas que comprometen gravemente la estabilidad o la gobernabilidad -por ejemplo, S. P. Huntington y las doctrinas de la Trilateral-, aunque, respecto de esto último, jamás nadie haya proporcionado evidencia alguna de que el ejercicio de la desobediencia civil haya contribuido al debilitamiento de ninguna democracia. Por el contrario, estos mismos autores son mucho más "comprensivos" cuando analizan las violaciones de la legalidad en las que incurren los gobiernos democráticos. En estos casos, la quiebra del imperio de la ley sería legítima porque perseguiría un fin supuestamente virtuoso en nombre de la Razón o de la Seguridad del Estado. La existencia de la desobediencia civil así como su hipotética justificación ponen de manifiesto que incluso en democracia sigue abierto uno de los problemas políticos más viejos: el de la legitimación del poder. Ello indicaría que en las democracias actuales no se habría alcanzado la equivalencia entre la legitimidad y la legalidad o, según Carl Schmitt, entre la legalidad -propia del Estado legislativo parlamentario- y el derecho -propia del Estado de Derecho- (C. Schmitt, 1971: 7-15 y 21-46).

|